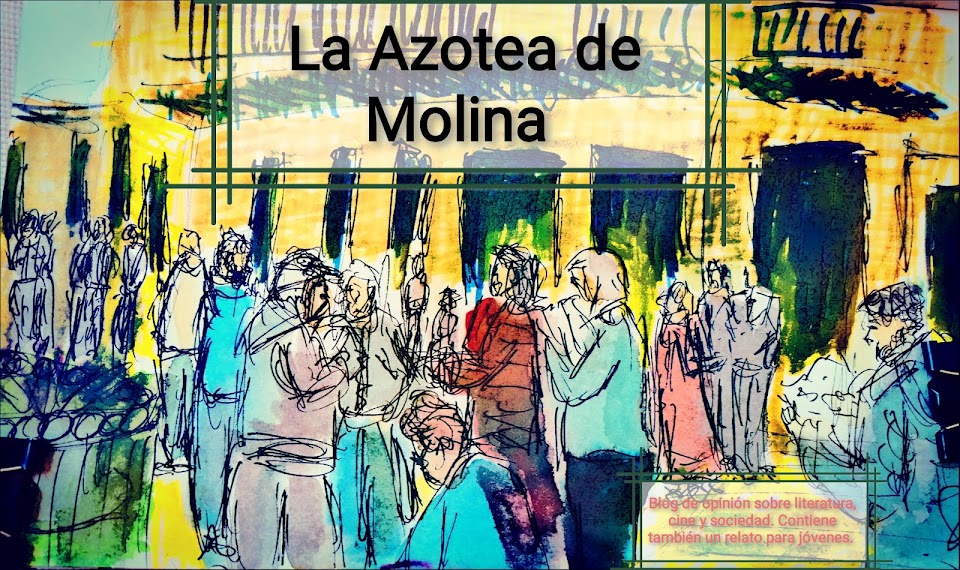|
| Toulouse Lautrec. "Reina de la alegría" Litografía. 1946 |
El hombre pelirrojo no me quitaba
la vista de encima. Roberto y yo nos habíamos separado de común acuerdo, él se
había quedado con los niños porque su madre se aburría sin nadie a quien cuidar
y yo me pasaba el día cocinando para el restaurante. Hacía dos turnos y tenía
para mis caprichos y para pagarle la pensión a mi suegra. Al salir del trabajo
estaba tan cansada que no quería más que tomar una copa e irme a casa a dormir. En el pub de Gloria se
estaba bien, además de la bebida servía unos aperitivos minúsculos porque era
rácana por naturaleza, pero simpática, y había conseguido crear un lugar de
reunión para la gente soltera de la zona. Al pelirrojo no le había visto nunca.
Me miraba con lascivia, pero al menos su vista no iba de arriba abajo sino de
frente, le faltaba esa superioridad varonil que tanto rechazo me provocaba
desde que andaba sin pareja por el mundo. Cogió su copa y se acercó a mí. “¿Vienes
mucho por aquí?” “Hace más o menos un mes que descubrí esto. ¿Y tú?” “Hoy es mi
primer día, me lo recomendó un amigo. ¿Sabes? Me he separado hace poco.” “Yo
también”.
No tenía ninguna gana de darle
carrete. A eso de las nueve, se formaba un corrillo en el piso de arriba y todo
el mundo estaba invitado. Hablábamos de lo que surgiese. A mí me gustaba un tal
Javier, un moreno de pelo rizado que no se dignaba ni mirarme. Este también se
llamaba Javier, pero ahí acababa el parecido. Una hora después la conversación
languidecía y Javier el gordo se ofreció a llevarme a mi casa. “Mejor déjame en
la boca de metro, vivo muy lejos y no es cuestión.” Me costó convencerle pero
lo logré al fin. De camino, me contó que era ingeniero aeronáutico, que
trabajaba en la empresa más importante del país, y dejó caer que ganaba mucha
pasta al señalar la zona dónde vivía e informarme sobre su magnífica colección
de cinco mil discos nada menos, tres cuartas partes de los cuales eran de
música clásica. Javier era, además de obeso y pelirrojo, un tipo repelente, que
presumía de rico y escupía un poco al hablar. Volvimos a vernos casi todas
las tardes durante la semana siguiente. Ya no me acompañaba al metro porque se
iba antes que yo y pensé que me había librado de él, pero el viernes me invitó
a una fiesta que se celebraría en uno de
los hoteles más suntuosos de la Castellana, se trataba de una reunión anual de
ingenieros y había tenido la amabilidad de elegirme para ser su acompañante.
Gloria y una señora viuda llamada Eulalia lo estaban escuchando todo, sonreían
y celebraban mi buena suerte. Parecía difícil negarse y me picaba la
curiosidad, no sabía si mi mejor ropa estaría a la altura de tamaño acontecimiento
pero puse toda mi buena voluntad al elegirla.
Todo el mundo iba elegantísimo, el
jardín era fresco y agradable, lleno de plantas que desprendían una placentera fragancia.
Nos sentamos a una mesa con otras quince o veinte personas. La cena fue
abundante y tan bien elaborada como podía esperarse de aquel lugar. Hubo
discursos. Nadie se acercó a hablar con Javier, ni siquiera nuestros vecinos de
mesa se dignaron mirarnos. Hablábamos entre nosotros, principalmente de lo
acertado o no del vestuario femenino ya que apenas nos conocíamos y no parecía que
tuviésemos aficiones comunes. Finalmente hubo baile y tuve que aguantar un par
de piezas aspirando su sudor y su aliento. Ni una más, me inventé un oportuno
dolor de cabeza para salir de allí cuanto antes, pero ya eran las tres de la
mañana, yo no tenía coche, mi barrio estaba muy mal comunicado. Total, que me encontré
de nuevo en su coche, rumbo a su magnífica urbanización, escuchando su promesa
formal de que me trataría como un caballero.
Y así fue. Abrimos el sofá cama,
me trajo sábanas limpias, cerró la puerta del salón y no volví a saber de él
hasta la mañana siguiente. Desayunábamos tostadas con tomate y aceite, café y
zumo de piña cuando se oyó una llave en la puerta. Era mamá, ¡cómo no! La mamá
de Javier, por supuesto. Entró como Pedro por su casa y me dirigió una
sonrisita cómplice. “Señora, yo no tengo nada que ver con su hijo, ya les
gustaría a ustedes dos.” Pero esto solo lo pensé. Sabía que el tonto del niño
me había llevado allí para presumir de conquista, que la madre se pasaba por la
casa a diario para limpiar y asegurarse de que Javier no había sufrido ningún
infarto esa noche. ¡Qué sé yo! Él se aturullaba explicándome que su madre venía
a ayudarle, que lo hacía con buena intención. Pero ese no era el tema, aunque
ese tema también hubiese dado para mucho. El temita que teníamos entre manos,
como él sabía bien porque lo había urdido solito, era que me había metido en
una encerrona solo para disimular ante su familia que era incapaz de comerse un
colín. Que era un falso y un Judas, que si antes tenía cero posibilidades
conmigo, ahora el número negativo rozaba las cinco cifras.
Volvimos a vernos todos los días a
última hora de la tarde, yo ya ni le hablaba, él intentó acercarse varias
veces, pero tanto desprecio por mi parte a la vista de todos acabó por
disuadirle. Luego dejó de venir y no he vuelto a verle en ninguna reunión de
solteros ni, por suerte, en ningún otro sitio.