Encontró el café atestado como
era habitual a esa hora. Perdida en aquella humareda, entre la multitud
escandalosa e inquieta, rodeada de pedigüeños y vendedores de prensa que se
movían como centellas a su lado, no hubiese sido nada fácil encontrar a Hannah.
Pero la había seguido desde la
audiencia. Incluso tuvo que correr tras el taconeo nervioso de la dama cuando, sin intención, se había escabullido durante unos segundos detrás de uno de esos autobuses tan modernos. El corazón le latió fuerte al divisarla al otro lado de la calle,
abriéndose paso a empujones, como si no hubiese acabado su jornada diaria, como
si no tuviese libre el día entero, hasta la mañana siguiente en la que, de
nuevo, tendría que bregar con interpelaciones, juramentos, gestos hoscos y el
repiqueteo insidioso y constante del martillo reclamando atención.
Así que cabalgó tras ella como
un potro, entreviéndola a intervalos y, solo por pura casualidad, la descubrió cuando
se colaba por la ancha puerta del Estrella. Pegó entonces la espalda al muro y,
caminando de lado a pasitos pequeños y torpes, consiguió llegar hasta allí a tiempo
de verla, cuando ya varias espaldas se interponían entre ella y el casquete negro de raso, y desocupados cuerpos volteaban el sombrero entre las
manos observando indecisos al limpiabotas que, sin hacer ningún caso del
barullo, frotaba afanosamente el botín más puntiagudo de la historia.
| Juan Gris - Au cafe |
Por eso, en cuanto la vio empujar la puerta giratoria, con la luz del interior enfocando de lleno su gesto impaciente,
supo que ya no iba a perderla. Hannah rebasó a la única mujer de todo el
recinto –una florista que solía aposentarse en algún rincón del puerto, con su
tabardillo por encima, medio oculta entre el caballete y los búcaros, sentada
ahora en un escabel gemelo al del cigarrero, departiendo con él, atrayendo
clientela con su inconfundible risotada sucia– y avanzó precipitadamente hacia
el fondo. Por un momento, a Eugenia le cegó el cambio de luz, pero ya estaba
pegada a sus talones. Así, en fila india, atravesaron la amplia nebulosa y solo
se detuvieron cuando la pared les cerró el paso. Entonces, la reportera en
funciones rodeó el único velador disponible y se encontraron las dos frente a
frente. Eugenia titubeó un poco, disimuló con una sonrisa.
-¿Me reconoce usted?
-Mmm. Creo que sí. ¿Usted es la
que se sienta bajo la fotografía del templo?
-Eso es. La mecanógrafa
segunda.
Se estudiaron en silencio.
-De acuerdo. Siéntese. Podemos
charlar un rato.
-Me gustaría, pero… Por nada
del mundo… Quiero decir… No tenía intención de hacerle perder el tiempo.
La Arendt pareció desalentada.
-Ya. ¡Hay tanto que leer!
Publicaciones del mundo entero ¿sabe? Tantas notas que completar y corregir. El
tiempo ya me falta, nunca consigo dar abasto. –Tomó aire, se palpó el cuello
como buscando una soga o, quizá, las perlas de siempre–. Pero ahora no me
vendrá mal descansar un poco con una charla intrascendente sin tener que pulir cada
frase como si fuese una joya en bruto.
Sujetaba un cartapacio de
loneta que colocó junto a ella en el diván. Eugenia arrastró una de las sillas
vacías y se sentó enfrente.
-¡Magnífico!
Sintió que ponía cara
de cretina y se preguntó si su previsible sonrisa de alivio le proporcionaría
un aspecto servil. A su derecha había un espejo enorme, pero una sola ojeada por
su parte bastaría para dejarla en evidencia. Como era de esperar, no pasaban
desapercibidas en aquel sitio. Las miraban a hurtadillas como a los dos bichos
raros que eran. Algún codazo, miradas maliciosas. La mayoría debía reconocer a Hannah.
Su foto había salido en la prensa, entre los grandes protagonistas del momento ella
era la única mujer. Resultaba sencillo intuir el escándalo que estaban
produciendo sus ideas, la bilis rebasando comisuras, el odio como pólvora
inmunda, los chismes. Hasta el camarero depositó los cafés con gesto agrio antes de disolverse en el aire.
(Continuará)
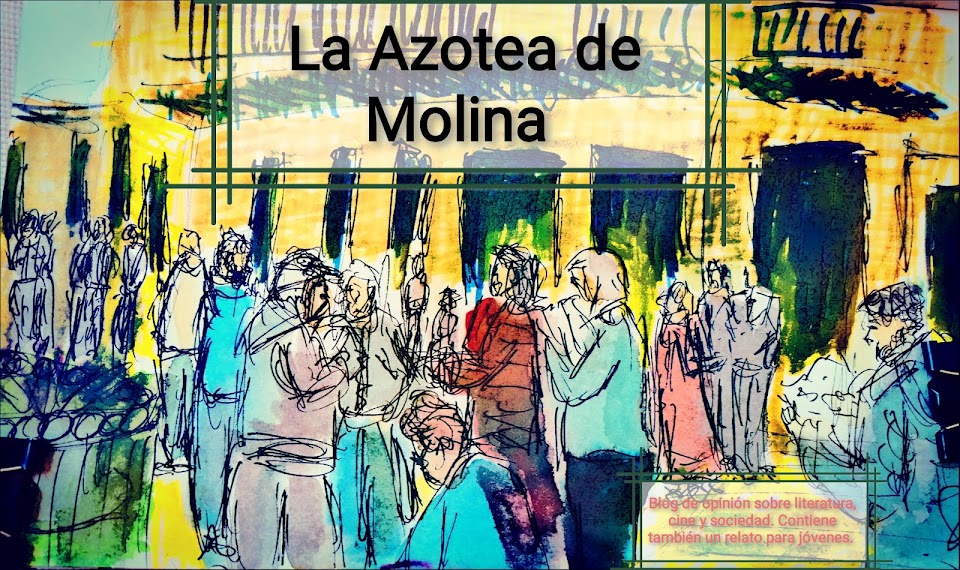
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Explícate: